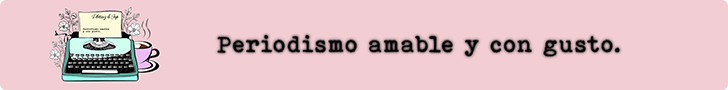Por Bernat del Ángel.
Ah, los cincuentas, esa edad en la que nos dejamos ir tanto que casi olvidamos quiénes somos. O peor aún, cómo deberíamos vernos. ¿El mejor aspecto que puede tener un hombre? Me lo pregunté, sinceramente, después las observaciones de Alvar y Cayetana, mis hijos, aduciendo que mi barba ha tomando el control de mi rostro como si fuera un intento de pradera salvaje y yo un burdo montañez.
Así que, en un acto de autocrítica, decidí preguntarle al experto en imagen de casa, el espejo que de manera cotidiana refleja al barbudo.
¿Qué hago con esto? me pregunté, acariciando mi mentón.
Cayetana a mi espalda con ese desparpajo tan suyo, respondió:
-¿De verdad, pa? Recuerda que he pasado mi vida entera viendo esa cara.-
Booom, tenía un punto. Porque, a pesar de que no hemos seguido aquellas reglas de Levítico—esa gema bíblica que prohíbe afeitarse las esquinas de la barba—vivir con un padre que parece salido de un museo de los horrores es, sin duda, una tortura cruel y poco ortodoxa.
Y aunque a veces podría ser tentador dejarme llevar por esa nostalgia bíblica, me niego a que mis hijos invoque otra joya del Antiguo Testamento: “Todo el que maldiga a su padre o madre, será condenado a muerte”. Ya suficiente con que tengan que soportar mis chistes malos, gloria bendita.
Pero claro, llega un momento en el que uno se enfrenta al espejo, al reflejo de un tipo que ya no puede esconder sus años, sus pecados y, por supuesto, sus poco acertadas decisiones estéticas. George Orwell dijo que a los 50 años, todo hombre tiene el rostro que se merece. Debo haber hecho algo bueno o regular porque, a mis cincuenta y tantos, tengo apenas un intento de patas de gallo y una piel que promete resistir otros treinta años. Espero.
La barba ha sido mi refugio. Oculta el mentón débil, cubre el cuello escuálido que la edad ha dejado al descubierto. Pero últimamente, siento que hasta mi barba ha empezado a conspirar en mi contra. Se ha teñido de una mezcla extraña de gris y blanco con toques negros. Como si mi barba quisiera contar mi historia genética sin que yo diera permiso. Porque, oooh sí, hay una vieja rama familiar árabe que se ha reforzado en décadas. Y ahora, cada vez que me miro al espejo, veo esos mismos tonos beduinos burlándose de mí.
Pero claro, llega un momento en la vida de todo hombre en el que simplemente debe aceptarlo: hemos pasado por modas, por las locuras del hipsterismo con sus bigotes encerados y sus barbas perfectamente recortadas, chuladas.
En mi caso, hubo una época de patillas que parecían paréntesis estilizados. Me sentía como un lobo hombre en París, ironizando sobre mi propia cara demasiado larga y severa. Pero esas épocas pasaron, y ahora aquí estoy, con una barba que parece haber sido diseñada por un comité de ancianos bíblicos y un cuello que grita por un poco de tonificación.
Entonces, después de meses de dejadez, no tanta, me arrastré hasta la barbería. El chico argentino que me cortó el cabello y la barba, Nestor, se tomó su tiempo. Y cuando todo terminó, me miré al espejo. Algo había cambiado. Mi hijo, siempre con su aguda y desafiante indiferencia, lo resumió todo: “Papá, la barba no te quedaba mal”. Joder.
Igual tiene razón. Y si tal vez estoy destinado a vivir con un enredo de titanes capilares, como un Montaigne moderno, filosofando desde mi silla, o como un Nietzsche al borde de la locura, que pega más.
Porque a ver, seamos sinceros, ¿hay alguna lógica en todo esto? Los estilos van y vienen, pero al final, una cosa es clara: la barba es el último refugio de los que, como yo, hemos decidido que enfrentarnos a nuestras arrugas es demasiado esfuerzo, y de los grandes. PdC.