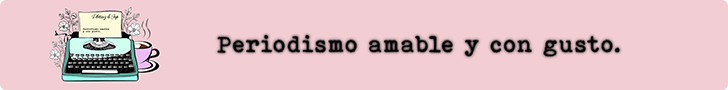Por Bernat del Ángel.
Ahí estaba yo, como cada semana, sudando la gota gorda en el gimnasio, cuando lo vi: el tipo que hasta hace dos meses apenas podía subir las escaleras sin jadear como un jabalí, ahora lucía un torso digno de portada en Men’s Health.
Hey, pero no estaba solo. Al fondo, aquella chica que siempre monopolizaba la misma caminadora, y cuya dieta evidentemente consistía en tacos al pastor y tepache XL, ahora parecía una escultura renacentista. ¿Qué diablos estaba pasando?
Quedé ojiplático cuando, en lugar de encontrar a los de siempre pujando y gimiendo al cargar pesas como si su vida dependiera de ello, los vi relajados, charlando entre series o, peor aún, sacándose selfies en los espejos. Yo, con mi camiseta empapada y las piernas temblorosas de tanto squat, no podía evitar preguntarme: ¿habrá algún pacto secreto del que no me enteré? ¿Un club clandestino donde reparten abdominales y nalgas de acero con solo hacerte la víctima?
Y entonces me enteré. No era magia. No era disciplina. Es… ciencia.
Una pequeña aguja y un compuesto milagroso habían hecho en semanas lo que a mí me lleva años. ¡Coño, ahora resulta que el gimnasio ya no se suda, se inyecta!
No sé en qué momento dejamos de ver la báscula como la némesis y empezamos a considerarla una reliquia irrelevante. Quizá fue cuando las Kardashians susurraron al oído colectivo que Ozempic era el nuevo “skinny tea” y las revistas comenzaron a venerar a la tirzepatida como si fuera la piedra filosofal de la farmacología moderna. Lo cierto es que estamos ante un cambio de paradigma, y créeme, no todos están preparados para lo que viene.
Imagina un mundo donde los gimnasios queden reducidos a espacios de networking más que a templos de sacrificio calórico. Donde las caminadoras y elípticas sean sustituidas por camas de bronceado, mejor aún, por estaciones de carga para los teléfonos. Porque, seamos honestos, ¿quién necesita quemar calorías cuando puedes disolverlas con un pinchazo semanal y todavía darte el lujo de cenar dos platos con pavo, relleno, bacalao, romeritos, ensalada de manzana y la obligada botella de tinto en Navidad?
La nueva religión de los GLP-1 Agonistas, liderada por Ozempic, Wegovy y compañía, promete más que abdominales definidos. Aquí hablamos de menos infartos, menos derrames cerebrales, e incluso, dicen por ahí, una pizca de juventud eterna.
¿El costo? Bueno, si ya te dejaste un riñón en la membresía y mensualidades del gimnasio, esto no será muy diferente. Pero qué importa, si con esto puedes mantener tus arterias tan limpias como tu cartera en los primeros días de enero.
Claro, hay detractores. Siempre los hay. Los que murmuran sobre los efectos secundarios: náuseas, diarrea y esa molesta sensación de haber vendido tu alma a la industria farmacéutica. También están los que temen la “fármaco dependencia de la vida cotidiana”. Como si no viviéramos ya en un mundo donde el café es nuestra gasolina y el ibuprofeno, nuestra religión.
Pero, ¿y si esto fuera solo el comienzo? Porque no solo estamos hablando de perder peso. Estamos hablando de curar adicciones, mejorar el sueño, retrasar el Alzheimer y, quizás, ojo aquí, hasta redefinir la idea de belleza. ¿Será que en este cercano 2025 estar delgado ya no sea un logro hercúleo y pase a ser tan común como usar filtros en Instagram? ¿Cambiarán las redes sociales sus algoritmos para premiar la autenticidad en lugar de la perfección? Imagínate.
Ahora bien, no todo son arcoíris farmacológicos. Si estos medicamentos funcionan tan bien como prometen, tal vez nos enfrentemos a un dilema existencial: ¿qué pasa cuando eliminamos la lucha, la competencia estética? Porque, admitámoslo, había algo casi heroico en levantarse a las cinco de la mañana para ir al gimnasio, en decir no al tercer trozo de pastel, en correr el último kilómetro cuando tus piernas gritaban basta. Sin esa narrativa de esfuerzo y sacrificio, ¿qué nos queda?
Ah, pero no todo es pérdida. Quizás este sea el resurgir de otras formas de humanidad. Sin la obsesión por las calorías y los macros, tal vez volvamos a disfrutar la comida como lo hacían nuestros abuelos: con risas, vino y sobremesas eternas. Chulada.
Tal vez, y solo tal vez, dejemos de ver nuestro cuerpo como un proyecto eterno y lo celebremos por lo que es: una máquina maravillosa que, con un poco de ayuda química, puede durar más y sufrir menos.
Así que, adelante, come como si el mundo fuera a acabar. Disfruta del turrón, el ponche y el recalentado navideño. Hazlo sin culpa, porque el futuro es ahora, y tiene forma de inyección semanal. Y si alguien te critica por disfrutar demasiado, recuérdales que la verdadera revolución no está en el gimnasio, sino en el laboratorio. Que el esfuerzo es admirable, sí, pero la ciencia… la ciencia es implacable.
Así que brindemos, comamos como si estuviéramos almacenando para el apocalipsis y dejemos que la ciencia haga su magia. Total, ¿qué podría salir mal?
Humm… tal vez un pequeño efecto secundario. Pero, a ver, nada que un segundo pinchazo no pueda arreglar. ¡Por tanto, levanta tu copa, feliz Nochevieja y que venga la sopa de galets! PdC.