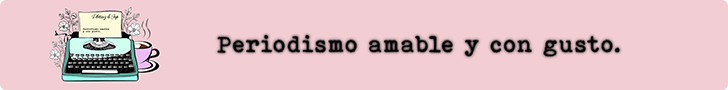Por Bernat del Ángel.
La noticia cayó como caen estas cosas: envuelta en incienso mediático, con música sacra de fondo y encabezados en tonos sepia. Ha muerto el Papa Francisco. Y con él, uno de los pocos personajes capaces de parecer humano en una institución que, desde hace siglos, hace todo lo posible por parecer divina.
No sé si llorar, brindar o simplemente guardar silencio. Porque en tiempos donde la moral cotiza a la baja y la fe se alquila al mejor postor, su muerte tiene algo de símbolo y mucho de metáfora. No murió solo un Papa, murió una narrativa. Murió una especie de intento —torpe pero honesto— por abrir las ventanas de una institución que huele a humedad medieval.
Francisco fue, para muchos, la prueba de que el Vaticano podía sacarse los ropajes dorados sin perder el equilibrio. Un jesuita argentino, con cara de abuelo cansado, voz de barrio y el valor (o la inconsciencia) de decir lo que no debía: que la Iglesia debía parecerse más a un hospital de campaña que a un club privado de castos ilustres. Que la misericordia, esa palabra pasada de moda, importaba más que el dogma. Y que Dios no era un gerente de recursos humanos pendiente del rendimiento sexual de sus empleados.
Y claro, lo odiaron por eso.
Lo miraron con recelo los de dentro, por la osadía de parecerse demasiado a Cristo. Y lo miraron con sospecha los de fuera, porque aún con su estilo relajado, seguía siendo jefe de una maquinaria antigua, opaca y políticamente compleja. Una especie de CEO espiritual con sonrisa de abuelo sabio y el poder de mover multitudes sin mover un dedo.
Pero no nos engañemos. Su muerte no cambiará nada. Las instituciones no cambian por la muerte de un líder, sino por el agotamiento de su mentira. Y la gran mentira sigue ahí, intacta, con sus rituales de oro, sus jerarquías intocables y su obsesión milenaria por controlar la narrativa de la culpa.
Francisco, con sus gestos, intentó otra cosa. Se permitió hablar de los pobres sin usar a los pobres. Denunció el capitalismo salvaje sin pretender ser marxista. Abrazó a los migrantes sin convertirlo en performance. Habló de los homosexuales con una frase que ya es leyenda: “¿Quién soy yo para juzgar?”. Y ahí, justo ahí, demostró que los gestos pueden tener más impacto que las encíclicas.
Pero la política —artilugio satánico— se lo fue tragando. La maquinaria de la fe, esa que necesita espectáculo y control, lo fue rodeando con sonrisas afiladas. Los sectores más rancios lo quisieron domesticado. Y los progres, como siempre, lo quisieron perfecto. Y así, entre lo que quiso ser y lo que el mundo esperaba de él, Francisco se volvió mito antes de morir.
Ahora que ya es cadáver ilustre, lo vestirán de bronce, lo citarán hasta los que lo detestaban y convertirán su figura en souvenir espiritual. Porque nada vende más que un Papa muerto con aura de rebelde controlado. Lo canonizarán por la vía de las redes, lo convertirán en documental, lo citarán en discursos donde no encajaría y, por supuesto, lo utilizarán —una vez más— para tratar de rescatar fieles del naufragio.
Porque ese es el gran drama: no la muerte del Papa, sino la agonía del relato. La incapacidad de las grandes instituciones para reinventarse sin perder poder. La desesperación por atraer creyentes cuando ya ni siquiera hay fe, solo ansiedad y consumo. Porque lo que falta hoy no es doctrina, sino alma. No normas, sino sentido.
Y Francisco, con todas sus limitaciones, trató de apuntar hacia eso: la posibilidad de una fe más humana, más mundana, menos teatral. Su legado —si lo hay— no estará en los archivos vaticanos, sino en las conciencias de quienes lo escucharon sin devoción pero con atención.
No fue santo. Ni héroe. Fue un hombre en medio de una estructura que lo toleró porque no le quedó otra. Un hombre que habló claro en un mundo de ambigüedades. Que incomodó a muchos por no hablar como Papa y que enamoró a otros por parecer simplemente un ser humano.
Quizá por eso duele su muerte. Porque, por un instante, creímos que hasta el Vaticano podía parecerse a nosotros. Y ahora que ya no está, volvemos al circo: incienso, solemnidad, y la infinita tragicomedia de fingir que todo sigue igual. Que nos toca infierno y no cielo.
Y ahora que Francisco ha muerto, volverán las sotanas al mármol, los silencios incómodos, las frases prefabricadas y las liturgias sin alma. Lo llorarán más los ateos que los cardenales, y será canonizado no por sus milagros, sino por su incomodidad. Porque eso fue él: una molesta piedra en el zapato de un sistema que odia que le recuerden que, debajo del oro, sigue habiendo polvo. Tal vez su legado no fue cambiar la Iglesia, sino recordarnos que incluso los monstruos de piedra pueden parpadear. Y si no lo viste, no es porque no lo hizo. Es porque no quisiste ver. PdC.