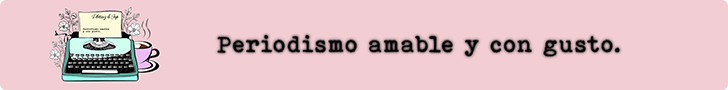La noticia sobrecogió sus almas. El llanto arrasó con la tranquilidad. La llamada telefónica desató un terremoto de emociones. No podían creerlo. No podía ser cierto.
La muerte podía tocar otras puertas, pero no la de ellos.
Sin embargo, ahí estaban en el anfiteatro la esposa y la madre paradas al lado del cadáver.
El cuerpo tapado con la sábana blanca esperaba ser reconocido encima de la plancha.
Con sus manos derechas extendidas y temblorosas dudaban en levantar la manta. En el fondo ambas lo deseaban pues querían acabar con la incertidumbre que las acongojaba. Pero el miedo a que la fatal noticia se hiciera realidad, las paralizaba. En sus corazones de madre y de esposa guardaban la esperanza de que todo fuera una confusión, que el cuerpo que tenían enfrente no fuera del hombre querido.
No existía otra alternativa, habría que hacerlo. Habría que reconocer el cuerpo.
Con un movimiento sincronizado y contundente, como ensayado, al mismo instante las dos levantaron la tela blanca. La escena fue devastadora. Sus almas se volvieron a cimbrar. La verdad cayó sobre su fe como una guillotina y comenzó a rodar por el piso del Semefo, frío con olor a muerte.
El rostro amoratado y deforme, desecho a golpes, no les permitió reconocer sus rasgos. Pero no había duda, la ropa era de él, con la que salió vestido la tarde anterior rumbo a su trabajo.
¡Cómo no! la iba a reconocer. Esa era la camisa, el elemento delator de la infidelidad de su marido; la que tenía el cuello manchado de pintura de labios y maquillaje y que descubrió escondida en un rincón del closet. Cómo la iba a olvidar, si a raíz de ese pleito sobrevino la separación durante meses y a poco estuvieron de cortar de tajo 15 años de matrimonio.
Nuevamente ahí estaba esa camisa manchada, pero ahora de sangre y muerte.
¿Y la chamarra?, ¡sí, también era de él! Fue la que compró a plazos a un compañero de la oficina. La chamarra que más le gustaba, con la que se sentía apuesto y varonil, y que por eso casi a diario usaba.
No había duda.
Con el alma en el filo de la vida y la muerte y el semblante descompuesto y compungido, como sólo una madre lo siente cuando se le muere el ser al que le dio la vida, se daba cuenta que era él, el segundo de sus hijos, el más alegre, el hijo que más la procuraba.
No había duda.
Era el hombre, el que había conocido hace 17 años y del que se enamoró cuando lo vio por primera vez. Era él, su esposo, el compañero de su vida, el padre de sus dos hijos, el sostén de la familia.
Ya no cabía más la incertidumbre.
Esa era su cartera negra de piel, la que ella le había regalado en un cumpleaños.
Los documentos de identificación dentro de la cartera eran la prueba fehaciente de una realidad que las dos mujeres se resistían a aceptar: la muerte del esposo, del hijo.
Casi era medio día del sábado y aún se encontraban en el anfiteatro; la sorpresa y el dolor de saber muerto a su ser querido, había mermado la fortaleza y salud de la esposa y la madre que se acompañaban, y que irónicamente ahí estaban juntas dándose apoyo una a la otra, pues frente a ellas tenían muerto al hombre de sus vidas.
Tendrían que esperar más, a que terminaran todos los trámites para poder llevar el cadáver a la casa y llamar a todos los familiares para iniciar su velación.
Mientras, a ellas en cada instante se les iba la vida. En su cabeza la pregunta se repetía: ¿cómo darían la noticia a los hijos adolescentes, a los hermanos, a los familiares?
Ensimismadas cada una en sus pensamientos, el tiempo llegó.
El ataúd con el cuerpo, permanecía en medio de la sala de la casa donde el matrimonio había vivido 17 años con sus altas y sus bajas, con sus días felices y sus desacuerdos; los ramos enormes de flores blancas montaban guardia en cada esquina del féretro que guardaba los restos de él; las flamas de las cuatro velas que también custodiaban los cuatro puntos de la caja trepidaban al igual que los corazones de sus dos hijos adolescentes, de sus dos hermanos, de su madre, de su esposa, de sus familiares.
Entre sollozos, lamentos y gritos de dolor comenzaron las oraciones. Todos al unísono pedían por el descanso eterno de su alma. Era un concierto sobrecogedor.
De pronto, detrás de ellos, “una voz” que les resultaba familiar surgió entre los murmullos de los rezos, sobre salió entre la sinfonía de llantos: “¿qué pasó, quién se murió?”, les preguntaba a todos los ahí presentes.
Todos, cual estatuas, quedaron entumecidos. Era la voz de él.
La confusión se apoderó del ambiente.
No podía ser. No era posible que les hablara del más allá.
Como nadie atinaba a entender lo que sucedía; nadie volteaba; nadie daba respuesta a su pregunta, entonces nuevamente la voz inquirió con un tono de angustia:
–¡¿Qué está pasando aquí, por Dios díganme quién se murió!?
En ese instante todos voltearon. Ahora no solo quedaron paralizados, también mudos, boquiabiertos, con los ojos desorbitados y los corazones latiendo a mil por hora.
La madre se desmayó. La esposa balbuceando y trastabillando se acercó a él. Los hijos tartamudeando contestaron:
–¡Miii papppá, papaaaaa, tttuuu…tú!
–¡¿Pero cómo?, si yo estoy aquí!—respondió, que hasta entonces los demás fijaron las miradas en él y se dieron cuenta en el estado que se encontraba: golpeado, descalzo y semidesnudo.
Los hermanos, que recobraron más rápido la cordura, corrieron a auxiliarlo al tiempo que lo atiborraban de preguntas:
–No entendemos, ¿qué pasó?, las autoridades llamaron a tu mujer para darle la noticia que estabas muerto; mi madre y tu esposa se fueron al Semefo a reconocer tu cuerpo y te vieron ahí tendido con la ropa que llevabas ayer; es más, estaba tu cartera con tus documentos de identificación…no había duda de que fueras tú…
Tembloroso por la cruda, la golpiza, la falta de alimento y por haber permanecido por muchas horas a la intemperie semidesnudo e inconsciente, comenzó a narrar lo sufrido la madrugada del sábado.
Hasta donde recordaba, al salir de la cantina donde estaba bebiendo, por la zona de Garibaldi, unos tipos se le acercaron y con un cuchillo lo amenazaron de muerte si no les daba lo que llevaba. Él al querer defender “la quincena” que recién había cobrado, los sujetos lo comenzaron a golpear hasta que se cansaron.
Antes de subirlo a un carro sintió un piquete como el de una inyección. Perdió el conocimiento. El frío de la madrugada lo despertó. No podía moverse, al hacerlo todo le daba vuelta. Se medio incorporó, lentamente abrió los ojos, no reconoció el lugar, todo estaba en despoblado.
Al tratar de mover la cabeza para identificar el sitio donde se encontraba, un dolor desde la nunca hasta la punta de los pies lo recorrió, asustado comenzó a palpar su cuerpo, pues quería cerciorarse qué tan herido o qué tan muerto estaba. Así se dio cuenta que los tipos que lo asaltaron y golpearon lo dejaron sin ropa: no calzaba zapatos y de la cintura para arriba estaba desnudo.
Poco recordaba lo sucedido.
Como pudo se levantó y comenzó a buscar un camino que lo llevara a encontrarse con alguien para solicitar auxilio. No encontró a nadie, caminó hasta la carretera donde comenzó a pedir un aventón. El estado que presentaba provocaba desconfianza en los pocos automovilistas que se paraban a su llamado.
Nadie le prestó auxilio.
Dando tumbos se echó a caminar por la carretera hasta que llegó a la seguridad de su hogar.
Todos llorosos y sorprendidos escucharon el relato.
Los hijos, la esposa, y la madre que para entonces ya habían recobrado los sentidos, en un mismo grito, preguntaron:
–¡Entonces, a quién estamos velando!
Dieron parte a las autoridades y al poco rato llegaron por el cadáver.
Unos días después la explicación fue: uno de los sujetos que asaltaron al esposo, le quitó su ropa y se la puso; posteriormente al calor de las copas tuvo un altercado con otra banda de delincuentes, quienes lo mataron a golpes y a cuchilladas…
El sujeto al morir llevaba puesta la camisa y la chamarra, y en la bolsa interior, la cartera con “la quincena” y con todos los documentos del esposo…PdC.
Por Isabela Arenas