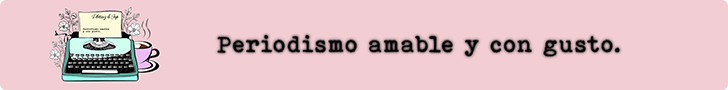Por Bernat del Ángel.
Imagínate en un cuarto de un hospital, ese lugar tan moderno como deshumanizado, donde el olor a desinfectante apenas disimula la podredumbre del miedo y la incertidumbre. Allí, con esa persona querida que está a punto de largarse en su último viaje, te ves atrapado en una tragicomedia macabra. Y te preguntas: ¿cómo es posible que la gente se muera tan sola, rodeada de tantos parientes?
Recordemos a la abuela, esa matriarca de hierro que terminó sus días atrapada en un laberinto de tubos y máquinas. Sus gritos resonaban en el pasillo, y el aire se llenaba de una angustia que ningún ventilador podía disipar. Al fondo, tu tío lloraba a escondidas, y tú te quedabas con una sensación de indignación e injusticia que te partía por dentro.
En nuestra sociedad, hemos convertido la muerte en un espectáculo de hospital, alejándola de nuestras vidas cotidianas y ocultándola tras una cortina de tecnicismos y frialdad. La verdadera tragedia es que ni médicos ni familiares saben cómo gestionar emocionalmente la muerte. “Acompañar” se ha convertido en un eufemismo vacío, cuando lo que realmente significa es sentarse junto al moribundo, tomarle la mano y decirle: – Gracias por lo que nos has enseñado. Te queremos mucho. Puedes irte, estaremos bien.-
Pero, ¿quién tiene el valor de hacerlo?
Nos resistimos a aceptar la muerte como si pudiéramos detener un deslave con las manos. Morir bien es una extensión de vivir bien, y eso es algo que hemos olvidado. Cuando alguien se muere, empieza a desconectar de su cuerpo. Parece que se ahoga, pero no se entera. El sufrimiento no está en el moribundo, sino en quienes lo ven. Es como un parto, solo que al revés. Pero claro, no nos gusta pensar en ello.
En tiempos pasados, la muerte era parte de la vida cotidiana. Los muertos se velaban en casa, los vecinos acudían, y había un ritual colectivo y solidario que ayudaba al duelo. Hoy, hemos medicalizado y ocultado la muerte, perdiendo esa conexión humana y la serenidad de acompañar a alguien en su último paso.
Nadie se muere sin saber que se está muriendo. Las personas, en sus últimas horas o días, a menudo se conectan y se despiden, aunque no tengamos una explicación científica para ello. La muerte es un proceso natural que debemos aprender a aceptar y acompañar. Pero, ¿quién quiere enfrentarse a eso?
Las palabras de quienes han pasado por esta experiencia son una llamada a recuperar esa sabiduría perdida. Enfrentar la muerte con valentía y acompañar a nuestros seres queridos en su último viaje, no con miedo, sino con amor y aceptación, es el verdadero desafío. Porque, al final del día, el verdadero fracaso es dejar que nuestros seres queridos se mueran solos, sin permiso para partir en paz.
No se trata de ser un héroe, sino de ser humano. Y en estos tiempos de superficialidad obscena y negación de la muerte, ser humano ya es bastante heroico. Así que, haz lo que puedas, como puedas, y recuerda: la muerte, como la vida, no espera a nadie. Y tú, querido lector lectora, harás bien en no olvidarlo.
Así que, si alguna vez te encuentras en esa situación, recuerda: siéntate a su lado, tómale la mano y dile que está bien irse. Porque dar permiso para morir es, quizás, el último y más grande acto de amor que podemos ofrecer. En ese acto de amor y despedida, encontramos la serenidad de saber que hemos hecho todo lo posible por acompañarle en su cierre vital, dejemos que parta con dignidad y en paz.
Brinda tus manos tibias, que para este final, la fría muerte quite las suyas de esa persona que tanto has querido. PdC.