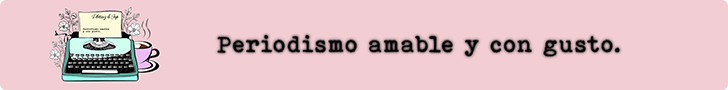Por Bernat del Ángel.
Me pasó la última vez en una reunión de trabajo. Ocho personas citadas a las diez en punto. A las diez y cinco, sólo estábamos cuatro. A las diez y quince, cinco. Y a las diez y media, con la desfachatez de quien se sabe impune, entraron los últimos con un “Ya saben que siempre llego tarde”, sonriendo como si la falta de respeto fuera un rasgo de personalidad entrañable y no una forma refinada de decir: “Me importa un carajo tu tiempo”.
Los impuntuales cínicos, esos maestros del desdén, han convertido la impuntualidad en un distintivo de identidad. Se presentan tarde y, en lugar de disculparse, hacen del retraso un espectáculo. Aplauden su propio descaro y, para colmo, esperan que los demás celebremos su atrevimiento. Como si nos hicieran el favor de aparecer. Como si su sola presencia justificara la espera, como si el mundo tuviera la obligación de sincronizarse con su relajo existencial.
A ver, seamos claros: la impuntualidad no es un accidente, es una elección. No es que el tiempo se les escurra entre los dedos, es que no lo consideran importante. Y lo peor es que no sólo matan el suyo: asesinan el nuestro. Lo degüellan sin pudor y lo entierran bajo excusas previsibles: el tráfico, el despertador que no sonó, el Uber que se perdió, la abuela enferma (la pobre anciana lleva muriéndose desde 2015). Excusas gastadas, siempre recicladas, siempre con la convicción de que los demás somos imbéciles y nos las tragaremos con resignación.
Pero los peores no son los que llegan tarde y se disculpan con un poco de vergüenza. No, esos al menos intentan salvar la dignidad. Los verdaderamente insoportables son los que lo hacen con una sonrisa petulante, con un “Yo siempre llego tarde” que pretenden disfrazar de carisma cuando en realidad es simple y llana falta de educación. Lo dicen con orgullo, como quien se autoproclama rebelde sin causa, sin darse cuenta de que no son más que maleducados y caraduras sin remedio.
Y es que, en el fondo, la impuntualidad es una forma sutil de egoísmo. Un “mi tiempo vale más que el tuyo”, un “lo que yo hacía antes era más importante que estar aquí a la hora convenida”. Es un desplante al compromiso, un desprecio a la formalidad, un escupitajo al protocolo. Es la incapacidad de comprender que cada minuto perdido es un fragmento de vida que alguien no recuperará jamás. Porque no nos engañemos: el tiempo es vida, y quienes lo dilapidan ajenamente, nos lo roban sin pudor.
La impuntualidad cínica es un virus que ha encontrado terreno fértil en la sociedad de la complacencia. Hoy, parecer formal y exigente es casi un pecado. “Relájate”, “no pasa nada”, “no te pongas tan serio”. Y así, entre indulgencias mal entendidas, el mundo se llena de irresponsables que se creen especiales porque no respetan la hora acordada. Y si uno se atreve a reclamar, es el exagerado, el rígido, el amargado. Porque en esta era de lo políticamente correcto, los maleducados se han convertido en víctimas y los exigentes en tiranos.
Así que no, no lo normalicemos. No aplaudamos la impuntualidad como si fuera una excentricidad simpática. No justifiquemos el desorden con frases de autoindulgencia.
Porque quien llega tarde y se jacta de ello, no sólo demuestra falta de respeto: confiesa, con esa sonrisa ladina, que se siente superior a ti.
Y eso, no es rebeldía ni autenticidad. Es simplemente ser mamarracho con reloj. PdC.