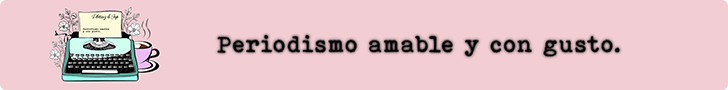Por Bernat del Ángel.
Estaba en plena presentación con ejecutivos, desmenuzando con entusiasmo los vericuetos de la comunicación efectiva, cuando una mano se alzó entre el público. Un asistente, con esa mezcla de curiosidad y reparo de quien está por hacer una pregunta incómoda, se animó a hablar:
—Disculpe, pero sus palabras son… digamos… poco comunes. Muy específicas. Y, bueno… sin filtro.
Tadá, ahí estaba.
El eufemismo elegante para decir que mi forma de hablar les resultaba demasiado directa, demasiado precisa, demasiado… mexicana. Sonreí con esa satisfacción de quien está por meterle una dosis de realidad al asunto y respondí:
—Claro, porque el idioma está para usarse, no para esconderse detrás de vaguedades. Si no llamamos a las cosas por su nombre, terminamos hablando como políticos en campaña: mucho ruido, nada de contenido.
La sala estalló en risas y murmullos cómplices. Entonces, decidí rematar:
—Miren, si decimos que alguien “tuvo un inconveniente con su desempeño profesional”, en realidad estamos diciendo que la cagó, pero con rodeos. Si alguien “excedió sus facultades en una negociación”, lo que pasó es que lo chingaron y ni cuenta se dio. Y si algo es extraordinario, excepcional y digno de admiración, en México decimos que es chingón, porque el español que hablamos no solo es rico, es cabrón.
Hubo silencio por un segundo. Luego, carcajadas y asentimientos. Porque ahí estaba la verdad desnuda: el miedo a las palabras nos ha dejado un lenguaje blando, insulso, inofensivo. Pero la realidad no es inofensiva, y las palabras tampoco deberían serlo.
El español es un idioma vasto, riquísimo en matices, pero el mexicano lo ha elevado a un arte. Un arte que, eso sí, no cualquiera sabe manejar. Porque no es lo mismo hablar que expresarse, ni es lo mismo decir que comunicar. Y aquí es donde la lengua mexicana, con su desparpajo, con su brutal honestidad, se vuelve un territorio que asusta a los mojigatos y ofende a los políticamente correctos. Ternuritas. No saben lo que se pierden.
Tomemos como ejemplo la palabra chingar. Una maravilla lingüística, un comodín todopoderoso que abarca todas las emociones humanas. Chingar es molestar, arruinar, aprovecharse, vencer, trabajar, abusar, fastidiar, gozar, y según el tono y el contexto, puede ser un insulto feroz o un halago supremo. Si alguien te dice “no me chingues”, está harto de ti. Si te gritan “¡chingaste!”, perdiste. Pero si te dicen “qué chingón eres”, amigo, ahí es otra historia: eres de los grandes. Un campeón.
Y aquí viene el problema. Nos han educado para temerle a las palabras. Nos han dicho que ciertas expresiones son vulgares, que hay que evitarlas porque no son finas, porque suenan agresivas, porque la gente bien no las usa. Pamplinas. El lenguaje existe para ser usado, no censurado. Pero en estos tiempos de hipersensibilidad y discursos moralinos, la gente se la piensa tres veces antes de abrir la boca, no vaya a ser que algún espíritu frágil se ofenda.
El resultado es un español reducido, mutilado, acartonado. Una lengua de plástico con la que nadie se comunica realmente, sino que simplemente habla para llenar el silencio, para parecer educado, para convivir con la tribu sin molestar demasiado. Palabras huecas, frases de compromiso, expresiones vacías que no significan nada pero que suenan bien en juntas de trabajo y en conversaciones de ascensor. El horror.
Mientras tanto, el mexicano de a pie sigue hablando con la riqueza de siempre, sin pedirle permiso a la Real Academia ni a los correctitos de redes sociales. Porque cuando algo es bueno, es chingón. Y punto. Cuando algo está en su máxima expresión, se dice que está “a toda madre”. Y si algo es un desastre, “está de la chingada”. No hay eufemismo que capture lo que estas palabras dicen sin rodeos, sin falsedades, sin maquillajes innecesarios.
Pero claro, hay quienes prefieren no arriesgarse. Hablan sin decir nada, con el miedo de un niño en misa, cuidando cada sílaba como si el simple hecho de soltarla pudiera condenarlos al infierno de los malhablados. Pobres almas en desgracia, atrapadas en el lenguaje básico, primitivo, rupestre. Un vocabulario de 300 palabras con el que apenas pueden pedir un café sin titubear. Pero eso sí, indignadísimos si alguien suelta un chingón con demasiada naturalidad.
No, compatriotas.
El idioma no se muere cuando se usa demasiado, sino cuando se usa mal. Y si algo ha hecho el mexicano es convertirlo en una herramienta de precisión quirúrgica, en un arma afilada, en un arte de la expresión sin miedo ni complejos. Porque hablar el español está bien, pero hablarlo con sabor, con ingenio, con chispa, eso sí que es hablarlo chingón.
Así que menos miedo y más palabras bien dichas. Que hablar bien no es hablar rebuscado ni rebajado. Es hablar con huevos. Con claridad. Con intención. Con ese poder que solo tiene un idioma cuando se usa con maestría.
Como lo hace el mexicano. Como lo hacen los chingones. PdC.