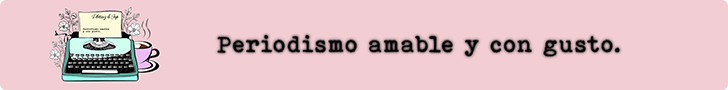Nuestra tercera raíz. La raza negra. La que muchos ignoran y otros reniegan. La que fue traída como súbdita a tierras aztecas. Una raza de color que llegó para quedarse. Que nos entregó su música, sus cantos, su baile, su color y a cambio recibieron maltrato, discriminación, rechazo.
Un pueblo de color que a otras razas molesta, incomoda. Un color perseguido y masacrado brutalmente. Una raza que en México encontró, a pesar de todo y después de mucho tiempo, el calor de su tierra violada, conquistada. Un pueblo que en deferencia nos entregó sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, su Sangre. Una sangre que se mezcló con nuestras raíces, de la que surgió la raza afromestiza.
Esta etnia traída desde África entró por las costas del Golfo de México. Llegó por el festivo puerto jarocho y también por Campeche, dicen los que saben.
Así arribaron a las costas del Pacífico, a Guerrero y a Oaxaca, en donde actualmente se concentra el mayor número de comunidades, que unos llaman afroamericanas y otros, afromexicanas, que para los antropólogos el término apropiado es afromestizo.
La población negra que salió de África para abastecer la mano de obra en los ingenios veracruzanos, durante años, siglos, trabajaron hasta dar la vida por “comprar” su libertad. ¡Qué contradicción! Así se fundó Mataclara, Amapa, Tamiahua, Palmillas, Chacalapa, Yanga y Coyolillo, pueblos “libres de color”…
El nacimiento del México independiente se dio con la construcción de una identidad mestiza, ocultándose racialmente la presencia de la población proveniente de África. Tuvo que pasar medio siglo para que se reconociera en la Constitución Mexicana que el país tiene una gran riqueza cultural y étnica, entre las cuales se encuentran las raíces española, indígena y africana.
Recientemente en el Senado de la República se dio en el Pleno el reconocimiento a los pueblos afromexicanos, con lo cual se garantiza su inclusión social, libre determinación, autonomía y desarrollo; además de reconocerlos como una de las tres raíces culturales, sociales e históricas del país.
El reportaje que a continuación compartimos con ustedes se realizó hace más de una década cuando la población proveniente de África luchaba por ser reconocido como parte de esta gran nación. Esta publicación narra la historia de Coyolillo, un pueblo habitado por gente de color; olvidado, carente de casi todo…
*****
El protagonista de esta historia es un pueblo de color, un pueblo abandonado, esclavizado a sus recuerdos y que añora a sus habitantes fuertes, porque casi todos ellos se han ido.
Es el relato de un pueblo donde los abuelos extrañan a sus hijos y no conocen a sus nietos; donde los jóvenes sólo existen físicamente en el recuerdo de sus padres; donde los hijos pequeños lloran a papá y a mamá, y los rostros de quienes les dieron la vida, comienzan a borrarse en sus mentes.
Es la narración de un pueblo, donde sus moradores, ancianos y niños, esperan en la puerta de sus hogares y de sus caminos terregosos a que regresen sus ausentes, quienes un día tuvieron que irse en busca de un futuro prometedor.
Esta es la historia de Coyolillo, un pueblo de raza negra que vive aletargado allá en la región centro del estado de Veracruz, porque su fuerza joven se ha ido en busca de mejores horizontes. Su población vieja y fresca sólo vive con la esperanza de que algún día “manden por ellos” o regresen para que por lo menos los entierren, ya que la ilusión de volver a la tierra que los vio nacer, hace tiempo que murió en ellos.
Coyolillo es la historia de muchos hombres y mujeres jóvenes que abandonaron a sus viejos, a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, a sus mujeres, ahí en ese mundo de carencias rodeado de cerros verdes y tierra semiárida, también dejaron sus recuerdos, su infancia, sus juegos.
Esa comunidad de mexicanos de incierto origen africano, ahora llamados afromestizos, abandonó la espesa vegetación de su pueblo, sus costumbres, sus bailes, sus tradiciones, su corazón. También renunció a los surcos de sus campos secos, los cambiaron por tierras más ricas que ahora cultivan más allá de las fronteras.
Esos mexicanos con rasgos africanos y piel más que morena, que ahora trabajan para esa raza blanca, (la que los ha privado de sus más elementales derechos humanos), dejaron atrás los caminos floridos y empedrados. Ya poco se acuerdan de la única y serpenteada carretera que los llevaba a su querido Coyolillo.
Atrás dejaron el destartalado camión, lleno de gallinas, guajolotes y cajas de cartón llenas con víveres, que esperaban a pie de carretera para poder “tomar” una de las tres únicas corridas de ida y vuelta, para llegar a su “pueblo libre de color”. Ahí la pobreza económica obligó a sus jóvenes a emigrar a otro estado, o al “norte” en busca de la libertad económica y del sueño americano.
Ahí pocos son los habitantes jóvenes que se aferran a su pueblo. Gamaliel Terraco es uno de ellos. Tiene 21 años de edad y se ha resistido a emigrar. Tiene miedo de irse para el “otro lado”, pues no quiere que su hijo recién nacido, cuando sea grande se olvide de él. Porque ese es el riesgo que han corrido todos los hombres, todos los padres que se han ido a Estados Unidos.
Gamaliel prefiere correr el riesgo en su pueblo, en Coyolillo. Él optó por quedarse a trabajar en el viejo taxi que poco le da para sobrevivir junto con su familia.
Coyolillo es un pueblo cuyos orígenes raciales son muy inciertos; unos dicen que fueron cubanos, otros, que sus primeros habitantes fueron esclavos negros traídos por los conquistadores de diferentes regiones de África; algunos nativos, otros ya mezclados.
Los esclavos de color fueron llevados ahí para trabajar de sol a sol en la hacienda azucarera de Almolonga, donde carentes de todo derecho humano, cuidaron sin el menor descanso la tierra para “ganar” su libertad. Una libertad que poco les duró, pues al paso de los años su vida quedó nuevamente sujeta a la existencia de los ingenios azucareros.
Tío Toño Zaragoza, uno de los hombres más longevos de Coyolillo, recuerda que el pueblo era otro, cuando esas factorías funcionaban al ciento por ciento, porque “la gente no se iba”, pero cuando éstas cerraron, muchos jóvenes tuvieron que emigrar “al estado del norte”, como se refiere tío Toño a Estados Unidos.
Él nunca quiso ir a ese país, pues a su decir: “en el otro estado hay que correr para esconderse de la patrulla, y qué necesidad, pudiendo estar en mi casa, en mi pueblo”.
Tío Toño Zaragoza es uno de los muchos ancianos que habitan en Coyolillo, que al igual que los otros, esperan que alguna vez sus hijos y nietos regresen del “otro lado”. Han pasado tantos años de cuando sus hijos se fueron, que ha comenzado a perder la esperanza de volver a verlos.
Postrado por su enfermedad ve pasar la vida con mucha melancolía, ya no puede trabajar, sus cansadas piernas por su padecimiento y la edad, ya no le permiten recorrer sus campos, sus tierra, ahora todas sus actividades se reducen a esperar.
Las múltiples operaciones que sufrió su recio cuerpo, mermaron su resistencia. Está consciente de ello y se lamenta porque ya no puede andar entre los surcos. Sus pies muestran el duro camino que han recorrido por décadas.
Platica que de los hijos que tuvo, tres se le murieron, y seis, los más jóvenes, se fueron para Estados Unidos, de quienes no sabe casi nada. Las últimas noticias que tuvo de ellos, por medio de unas cartas plagadas de faltas de ortografía, que le enviaron hace muchos años, fue que allá encontraron a sus parejas y se casaron. Con mujeres igual que ellos, inmigrantes de otros pueblos tan pobres como su lejano Coyolillo.
Tío Toño cuenta que ya tiene nietos, pero no los conoce, y dice que hasta bisnietos. De sus ocho hijos que le sobrevivieron, sólo dos, los mayores, se quedaron para ayudarle a cultivar la tierra donde siembran maíz, cacahuate y jitomate, que apenas les da “para irla pasando”.
Ahí en esa comunidad, un poco más grande que la Alameda Central de la Ciudad de México, muchas son sus carencias y escasos los servicios; sólo un centro de salud, la iglesia, un jardín de niños, una escuela primaria, una telesecundaria, y una preparatoria.
Preparatoria a la que quizá Víctor y Braulio, dos niños de 10 años, no lleguen a cursar, pues generalmente los pequeños comienzan a trabajar desde temprana edad, por las necesidades que tienen en sus hogares.
Por aquellas calles pobres y empedradas camina Braulio con la inocencia en sus ojos, quien pasó a cuarto año y que en sus vacaciones le gusta jugar fútbol; y también Víctor, quien más reservado y tímido apenas sonríe. Por fortuna todavía no han tenido la necesidad de dejar la escuela, aunque no se sabe por cuánto tiempo.
Por lo pronto, ahí en Coyolillo, pobre en sus caminos, en sus casas, en sus campos, en sus servicios, en su educación, pero rico en su sol, en su cielo, en su vegetación, en su aire, tío Toño, igual que todos los ancianos y niños del pueblo esperan que algún día sus parientes regresen del “otro lado”.
Por eso, a Toño Zaragoza siempre se le ve ahí, sentado en la puerta, no es que sea su lugar favorito, es que todas las tardes espera a que lleguen sus seis hijos. Aun cuando sabe que a lo mejor nunca volverán, su corazón lo anima a guardar la ilusión de que algún día los abrazará, antes que él parta de este mundo.
El anciano, igual que su esposa e hijos, es descendiente de raza negra, de nuestra tercera raíz, como algunos antropólogos le llaman a esta raza de color. Sus rasgos son negroides, pelo rizado y un poco apelmazado, labios gruesos y su piel más que morena, negra, como la de todos los de Coyolillo. PdC.
Por Blanca Santos
Fotos: MM.