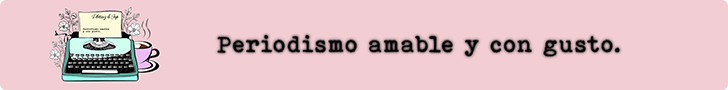“Memorias de un caracol” no es la típica historia animada para niños que se sientan en la alfombra con palomitas y ojos redondos. No. Esta joya australiana —hecha con plastilina, sí, pero con alma de bisturí emocional— te acaricia con ternura… y luego te estruja el corazón con puño cerrado.
Adam Elliot, ese loco adorable que ya nos había dado la punzante Mary and Max, vuelve con una película tan melancólica y cruda como poética y luminosa. Nos cuenta la historia de Grace, una chica con más traumas que la sección de true crime de Netflix. Nace en los años 70 con una madre muerta, un padre parapléjico alcohólico pero amoroso, un hermano gemelo inseparable y una afición insólita: los caracoles. Los colecciona con devoción casi religiosa, porque si no te aferras a algo en este mundo de mierda, te hundes.
Y claro, se hunde. El padre muere, los hermanos se separan, la vida golpea una y otra vez… y Grace responde encerrándose en sí misma y en un cuarto lleno de caracoles y souvenirs que parecen sacados de un museo de la tristeza kitsch. La narración —una carta hablada a su caracol mascota Sylvia— suena como diario íntimo de una niña rota, dicho con la voz dulce y grave de Sarah Snook, que aquí se luce sin aspavientos ni sobreactuación.
El estilo visual de “Memorias de un caracol” es otro asunto. Esto no es Pixar, ni quiere serlo. Aquí todo es gris, feo, torcido. Las figuras parecen hechas por un niño con problemas de motricidad y pesadillas recurrentes. Pero ahí está la genialidad: la estética grotesca subraya el dolor, lo vuelve tangible, incómodo, real. Si El gabinete del Dr. Caligari se hubiera emborrachado con vino barato y hubiera tenido un hijo con Tim Burton, probablemente pariría esto.
Y sin embargo, contra todo pronóstico, “Memorias de un caracol” brilla. ¿Por qué? Porque en medio de tanta miseria, se cuelan momentos de ternura brutal. Jacki Weaver interpreta a Pinky, una vieja loca entrañable que es la personificación del “vive mientras puedas”. Baila en bares, se compara con un escroto sin pudor y le enseña a Grace, y a nosotros, que hasta entre ruinas se puede plantar un jardín.
El guion —inteligente, doloroso, hilarante cuando quiere— nunca subestima al espectador. Adam Elliot no se anda con paños calientes. Aquí no hay moralejas dulzonas ni catarsis de Hollywood. Hay mugre, pérdida, trauma… y también respiro, esperanza, y sí, carcajadas. Porque el humor negro es el único paraguas que sirve cuando la vida te mea encima.
¿Es perfecta? No del todo. El tramo final fuerza un giro que sabe a redención express, como si alguien se asustara de dejarnos tan mal. Pero uno se lo perdona porque “Memorias de un caracol” vale cada minuto. Además, todo está hecho a mano, sin una gota de CGI. Cada objeto, cada figura, cada detalle… puro amor artesanal.
“Memorias de un caracol” no es una película. Es un espejo sucio donde uno ve sus heridas, pero también sus ganas de seguir. Es animación para adultos con corazón de punk y alma de poeta. Fea por fuera, hermosa por dentro. Y de lo mejor que nos dejo 2024. Imperdible. PdC.
Crítica de Antelmo Villa.