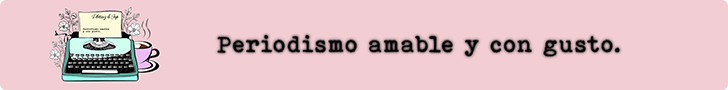Por Bernat del Ángel.
A veces, para seguir viviendo, hay que mandar todo al carajo. Con educación, si quieres. Con estilo, si puedes. Pero mandarlo.
Y no me refiero a renunciar a un trabajo aburrido o dejar de fumar. Hablo de quemar los puentes que conducen a la nada. De salirte del teatro donde haces de ti mismo como un actor ya cansado, sin alma y con los zapatos rotos.
Porque sí, llega un momento en que uno se ve atrapado en una caja. Una de esas invisibles, sin barrotes, que no se ven pero se sienten. Hecha de culpas heredadas, relaciones que vencieron hace años y silencios que pesan más que un ataúd de plomo. Caja que tú mismo fabricaste, no te engañes: con tus miedos, tus concesiones, tu bendita costumbre de postergarte para no incomodar a los demás.
Y entonces haces lo que hace cualquier alma en pena posmoderna: te lanzas a la autoayuda como un náufrago al plástico. Te llenas de frases hechas, terapias de quinta, medicamentos que te prometen el paraíso químico y libros que huelen a cartón mojado. Pero la caja no se agranda. Al contrario, se achica. Porque el problema no está en la caja. El problema es que tú te adaptaste a ella.
La única salida real es deshacerte de la maldita caja. Patearla. Prenderle fuego. Verla arder y no mirar atrás.
¿Y la gente que te rodea y te deprime? ¿Esa que siempre te recuerda que “deberías estar agradecido”? Que te juzga cuando eres tú y te aplaude cuando finges. ¿Esos? Al infierno. De buena gana y sin remordimientos. Que ardan a fuego manso.
Tu mujer, por ejemplo. Esa que aún dice “te amo” mientras chequea Tinder en el baño. Tu familia, que sólo te quiere cuando estás en silencio y con la billetera abierta. Tus amigos que no lo son, tus jefes que no te ven, tus hijos que ya ni te escuchan. Ahórrales tú el suplicio de tener que fingir cariño. Y ahórratelo tú también.
Marcharte lejos, empezar de nuevo no es locura. Locura es seguir en esa pantomima, caminando triste, medio dormido, con el alma dopada. Locura es mirar al techo por las noches y sentir que no hay nada más allá de eso: techo, techo, techo. Y dentro, tú, convertido en una versión desvaída de lo que fuiste. Una sombra dócil. Una comparsa de ti mismo. Payaso.
Locura, amigo, es simular que eso es la vida.
Simular estar medio muerto es normal. Que la desidia es amor. Que la resignación es madurez. Que la tristeza no grita, pero manda.
Y no. La vida no era esto. Nunca lo fue. Y tú lo sabías. Pero se te olvidó entre recibos, promesas huecas y domingos tristes.
Así que ahora, si queda algo de dignidad en ese pellejo cansado, si todavía hay una brizna de coraje entre tanta anestesia, haz lo que hay que hacer. Da el portazo. Lárgate. Desvincúlate con honra. No des más explicaciones. Que ladren los que no se atrevieron.
Estírate, chingao. Recupera la esperanza. La alegría. Los arrebatos. Quita de las manos del mundo lo que es tuyo por derecho. Tu pasión. Tu gozo. Tus carcajadas. Tu silencio sagrado. Deja de ser el sirviente de todos los vampiros emocionales que te rodean.
Y si al final del camino, después del incendio, descubres que sigues solo… al menos estarás contigo. Con tu rostro limpio y tus pasos propios. Y no esa caricatura que iba mendigando afectos a cambio de trozos de alma.
Porque a veces, para seguir viviendo, hay que matar lo que nos mantiene vivos por rutina. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de amor. De los de verdad. PdC.