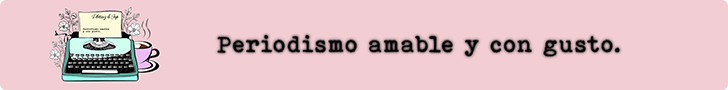Por Bernat del Ángel.
Dicen que la memoria es como un músculo. Lo que no aclaran es si conviene ejercitarlo… o amputarlo.
A ver, piénsalo un momento. ¿Quién querría recordarlo todo? Solo un desalmado o un masoquista profesional podría firmar alegremente por tener buena memoria. De esos que se despiertan por las noches sudando frío, no por el calor, sino por el peso exacto de cada error, de cada “no debí” y cada “ojalá me hubiera callado”. Lo que uno daría, a ciertas edades, por una amnesia monumental. Como un piano, sí. Uno de cola, negro y rimbombante. Que caiga y borre de un solo golpe las décadas de tonterías acumuladas.
Porque, vamos a decirlo claro: recordar demasiado te convierte en un peligro público.
Te convierte en un tipo que no se arriesga por miedo a repetir la caída, que no besa por miedo a que duela, que no confía por si acaso vuelve el puñal. Y así se pasa la vida, de pie en la orilla, mirando cómo los otros se tiran al agua. Aunque sea sucia, aunque esté helada, aunque les parta la cara.
Lo trágico del asunto es que somos excesivamente humanos. Una plaga de bípedos sentimentales que arrastramos nostalgias como quien arrastra baúles llenos de cadáveres. Y así, claro, no hay dios que avance. Si al menos fuéramos como los peces —esos desmemoriados sublimes que viven al minuto—, otro gallo nos cantaría. Uno con menos penas y más vértigo.
Pero tampoco seamos tan desalmados con la pobre memoria. También tiene sus luces, la condenada. Cuando no se pone melodramática, puede llegar a ser útil. Una voz susurrándote “ya caíste en esa piedra, mentecato”. Una suerte de brújula emocional que te señala el camino, o al menos el abismo que ya conoces. Porque hay que tener muchas ganas de volver a sentirse como el más perfecto y acabado imbécil sobre la faz de la tierra.
Ahora bien, lo mío debe ser un caso clínico. Una memoria selectiva, caprichosa y algo chalada. A veces, sencillamente, me falla. Como un reloj de cuerda vieja. Y no queda rastro ni del miedo ni del error. Ni siquiera de la vergüenza. Solo me acuerdo de lo bueno. De los besos que no terminaron en juicio, de las cenas sin discusiones, de los abrazos que no fueron antesala de la traición.
Lo cual, la verdad, no está nada mal.
Y cuando me ocurre, cuando esa amnesia dulce se impone, me dejo llevar. Vuelvo a confiar, a querer, a caminar como si nunca me hubieran dado una patada en el alma. Me lanzo otra vez, rezo lo justo —por si acaso Dios está de guardia—, y solo pido que esta vez la caída no me rompa todos los huesos del recuerdo.
Y si no hay suerte… bueno.
Con un poco de tino, mañana no me acordaré de nada.
Y vuelta a empezar.
Quizá por eso los tatuajes. Pequeños grafitis en la piel para cuando la memoria decida borrarse sola. Advertencias para uno mismo escritas con tinta y estupidez. “Aquí dolió”. “No volver a llamar”. “No dormir con quien te roba el sueño”.
Pero nada: uno siempre vuelve a la piedra.
A la misma. A la de siempre.
Con otra forma, otro perfume, otro nombre.
Y qué se le va a hacer.
Somos humanos.
Pero al menos, eso sí: humanos con memoria parchada. Y con suerte, remendada con humor. PdC.