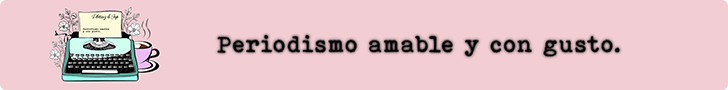Por Bernat del Ángel.
Nos vendieron la felicidad como si fuera un producto con etiqueta de rebaja en el precio.
Nos dijeron que cuanto más ganáramos, más felices seríamos. Que el auto más lujoso, la casa más grande, el reloj más caro y las vacaciones más exóticas nos harían sentir plenos, completos, realizados…
Y aquí estamos, con los bolsillos llenos y el alma vacía, con más seguidores en redes que verdaderos amigos, con la nevera repleta pero con la sensación de que algo sigue faltando.
Nos hemos estampado con una verdad amarga: el dinero compra comodidad, pero no necesariamente felicidad.
Dentro de una sociedad los más ricos suelen reportar ser más felices, pero cuando se comparan países, los más ricos no son significativamente más felices que los más pobres. Y, lo que es peor, conforme un país se vuelve más rico, su gente no se siente proporcionalmente más feliz.
Pobrecillos los mercadólogos y los políticos que nos prometen el paraíso a cambio de crecimiento económico. Porque resulta que, a medida que aumentan nuestros ingresos, también crecen nuestras expectativas, nuestras ansias de más, nuestra insatisfacción crónica. Como perros persiguiendo su propia cola, nunca alcanzamos el punto en el que decimos: “listo, ya tengo suficiente, ya soy feliz”.
Algunos economistas insisten en que la felicidad sí está ligada a la riqueza, pero con matices. Si vives en un país pobre, más ingresos significan comida, salud, educación, estabilidad. Pero cuando ya tienes cubiertas esas necesidades, la cosa se vuelve más difusa. Porque resulta que lo que más nos afecta no es cuánto tenemos, sino cuánto tenemos en comparación con los demás. Somos una especie profundamente envidiosa: lo que más nos amarga no es nuestra carencia, sino la abundancia ajena.
Entonces, si la felicidad no está en la cuenta bancaria, ¿dónde demonios está? Los datos sugieren que está en cosas tan poco rentables como la salud mental, la comunidad, la seguridad, las relaciones humanas. Cosas que, curiosamente, hemos dejado de lado en nuestra obsesión por producir, consumir y acumular. Ah, pero eso no vende. No se puede monetizar la sensación de tomar un café con un amigo de verdad, ni la tranquilidad de saber que no te explotarán en el trabajo, ni la paz mental de vivir en un entorno seguro y equitativo.
Pero los gobiernos y las empresas siguen en la inercia. En lugar de mejorar la calidad de vida de la gente, siguen repitiendo el mantra del crecimiento económico, como si fuera un conjuro mágico que resolverá todos los problemas. Y aquí seguimos, con salarios más altos y ansiedad desbordada, con más comodidades y menos tiempo para disfrutarlas, con más tecnología para conectarnos y más soledad que nunca.
Si la felicidad es el objetivo, entonces nos hemos desviado de la ruta hace tiempo. Quizá sea momento de dejar de medir el éxito en términos de PIB y empezar a medirlo en términos de bienestar real. Quizá haya que replantear qué es lo que de verdad importa.
Y sí, el dinero ayuda, pero no es la respuesta. Porque cuando te llega el domingo por la tarde y el silencio de tu casa pesa como una losa, cuando te das cuenta de que no tienes a quién llamar ni con quién compartir, cuando miras alrededor y todo lo que tienes no llena el vacío, ahí comprendes que, después de todo, la felicidad no se compra. Ni con todos los bitcoins del mundo. PdC.