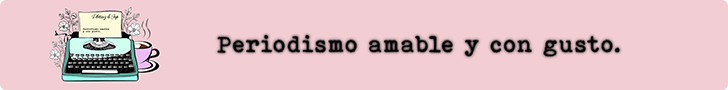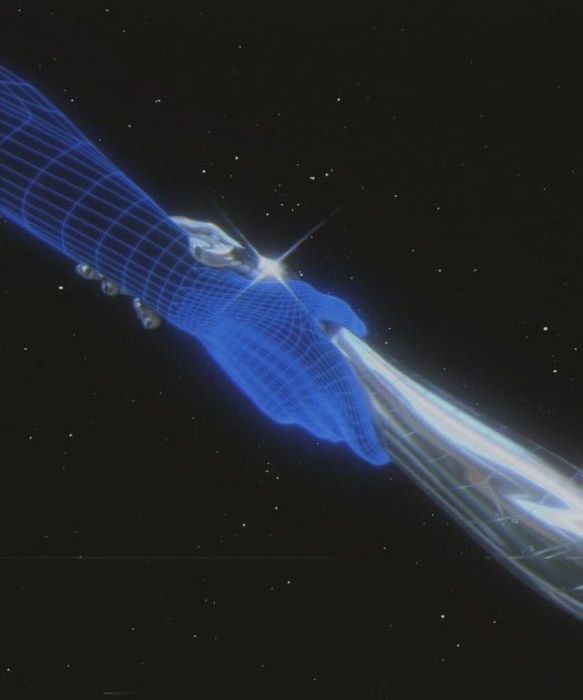Por Isabela Arenas.
Erróneamente pensamos que el valor de una persona está en la billetera, en el título nobiliario o profesional que ostenta y en el cargo que ocupa. Por lo general, menospreciamos a quienes no tienen una formación académica o a quienes no tienen dinero, comúnmente nos referimos a ellos como “pobres diablos”, pero además nos son indiferentes si carecen de una apariencia física agradable, inteligente y exitosa.
Pero la vida, no cabe duda, es enseñanza, siempre te baja de la nube, te ubica, te pone en tu sitio y te da un buen jalón de orejas. Yo nunca pensé que eso me sucedería a mí. La vida bien que me la tenía preparada…me enseñó que la riqueza está en el espíritu, en la actitud y no en lo material.
De momento me vi en una situación económica precaria y yo requería una fuerte suma de dinero para resolver un problema grave de salud, lo que me obligó a hipotecar mi casa. La fecha de pago se acercaba y yo necesitaba cumplir con el compromiso adquirido pues de otro modo lo perdería todo, el adeudo era muy fuerte.
Al principio la situación no me preocupó mucho, pues pensé que con el apoyo de mis “grandes amigos”, quienes en repetidas ocasiones me aseguraron que yo podía contar con ellos en cualquier circunstancia, podría resolver fácilmente el problema.
Sin tardanza recurrí a ellos, pero ninguno de mis “amigos”, aun cuando tenían la posibilidad económica de sobra, me quisieron ayudar. Toque sus puertas y todos ellos me dieron la espalda, se olvidaron de sus palabras de solidaridad. Cuando más desesperada y desesperanzada estaba, una persona, la que menos imaginé, la que ni en sueños pude haber considerado para pedirle prestado, se acercó a mí.
Mi angustia reflejada en mi rostro y en el tono de mi voz cuando todas las mañanas le daba los buenos días, lo hizo atreverse a preguntar si algo me sucedía y sí en algo me podía ayudar.
Sólo por educación a su deferencia, le conté lo que me pasaba. Atentamente me escuchó y al final de mi relato me cuestionó: “¿cuánto necesita?”, por inercia le dije el monto, y el simplemente contestó: “mis ahorros no son muchos, pero creo que pueden cubrir bien la cantidad que usted necesita, los pongo a su disposición”.
En ese momento, una losa de vergüenza me aplastó. La voz se me quebró y los ojos inmediatamente se me rasaron de lágrimas. Era increíble, no podía creer que una persona iletrada, con un modesto oficio y ya entrada en años, tuviera mayor riqueza que todos aquellos “grandes amigos” que formaban mi círculo de amistades.
La enseñanza que la vida me dio fue muy cruel, pero muy aleccionadora. Aprendí, aunque suene cursi, que la verdadera riqueza es la del corazón y no la de la billetera, ni la de los títulos nobiliarios ni académicos. La mayor riqueza es la espiritual. PdC.